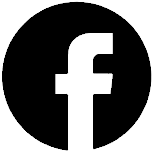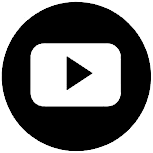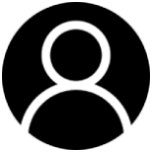La Santísima Virgen María es Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia, pero también es nuestro modelo; por eso ella aprovecha todas las oportunidades que tiene para ayudarnos a conocer a Jesús más personalmente, vencer los obstáculos y crecer en el amor fraterno.
¿Y por qué no iba a hacerlo? Ella anhela que toda su familia conviva en paz, en la unidad y la felicidad. Dios, fuente de toda gracia, decidió llenar de gracia a esta joven y convertirla en un reflejo de su propia santidad y amor. Como resultado, la Virgen María ha llegado a despertar el interés y la devoción de todas las generaciones, llevando a millones de personas a imitar su actitud y su entendimiento de la vida.
Es obvio que María es venerada no por su elevada educación, ni por su lugar privilegiado en la sociedad ni por sus riquezas materiales; ha sido venerada y honrada siglo tras siglo porque ha sido portadora de Cristo, primero durante nueve meses en su seno, y luego durante toda la vida en su corazón. La pureza, el amor y la obediencia que ella demostró, y que continúa demostrando, llevan consigo un elocuente mensaje que apela al espíritu de todo hombre y mujer, porque personifica la esencia misma de la santidad que todos anhelamos alcanzar.
Guardar y meditar. María estuvo envuelta e inmersa en la maravillosa gracia de Dios y por eso su embarazo fue probablemente distinto al de cualquier otra mujer en la historia de la humanidad. Todo empezó de una manera bastante extraña: Con la aparición del arcángel Gabriel y la venida del Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra. Luego, María vio que Dios le abría los ojos a José, su prometido, por medio de un sueño y lo convencía de que debía aceptarla a ella y a su hijo. Más tarde, María escuchó que su prima Isabel la proclamaba dichosa entre todas las mujeres y le decía que el niño que ésta llevaba en el vientre brincaba de gozo. Considerando todos estos espléndidos sucesos, ¿cuántas veces se habrá quedado meditando María y palpando su vientre para sentir los movimientos del Niño Jesús?
Durante todo su embarazo, y más aún después del alumbramiento, María guardaba en su pensamiento todo lo que iba sucediendo en ella y a su alrededor. Con el intelecto, iba descubriendo cada día más lo que Dios hacía en su ser y en su pueblo y con la imaginación trataba de entender cómo era posible que todo esto estuviera sucediendo. Así iba guardando en la memoria cada una de las singulares experiencias que tenía, dándose cuenta de que su propia conciencia le decía que todo esto era bueno; por lo cual se sentía movida a amar a Dios con todas sus fuerzas y a alegrarse por el poder y el amor del Altísimo.
Pero mientras "María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente" (Lucas 2, 19), también ponderaba los acontecimientos con su razón humana y el Espíritu Santo actuaba en su corazón comunicándole la sabiduría secreta de Dios (1 Corintios 2, 7). Así, gracias al Espíritu Santo, María comenzó a entender el plan de Dios de una manera más profunda que antes, y su espíritu se elevaba a la presencia de Dios, experiencias que la llenaban más aún de alegría y confianza.
Todo esto nos colma de una sensación de hermosura y éxtasis, pero sería un error pensar que la Virgen María no hizo esfuerzo alguno por permanecer fiel a Dios. Ella decidió guardar las cosas de Dios porque se había sentido profundamente tocada, aunque no comprendía todo y a veces se angustiaba (Lucas 2, 35.48). Si ella hubiera dejado de escuchar a Dios y de guardar las palabras que recibía, corría el mismo peligro que tenemos nosotros de distanciarnos del Señor cuando desistimos de perseverar en la fidelidad por un tiempo.
Cuando María fue iluminada por el Espíritu Santo el día de la Anunciación o cuando se encontró con Isabel, tuvo cuidado de recordar todo lo sucedido, para meditar más tarde en lo que había visto y oído. Guardando estas cosas en su corazón, ella fue creciendo en sabiduría y entendimiento y por eso fue capaz de mantener su entereza en los acontecimientos futuros, como en las bodas de Caná o incluso en el Monte Calvario.
Dichosa tú por haber creído. Cuando María llegó a casa de Isabel, ésta exclamó: "¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho!" (Lucas 1, 45). En efecto, la fe le permitió aceptar sin condiciones lo que Dios le proponía, aunque todavía no lograba entender todo lo que ello implicaría. Simplemente aceptó los designios del Todopoderoso y confió en él. Su corazón era como una página limpia, lista para que el Espíritu Santo escribiera en ella los planes del Altísimo (2 Corintios 3, 3). Este es el tipo de fe que el Señor desea comunicarnos a todos, y es la postura que anhela que tengamos cuando venimos a su presencia en la oración.
Los Padres de la Iglesia solían contrastar la fiel respuesta de María con la incredulidad de Eva. Ésta aceptó el engaño de la serpiente y fue así instrumento de desobediencia y muerte para el mundo; pero María aceptó las palabras de Dios y dio a luz al santo y obediente Salvador del mundo. Cuando Eva fue tentada, perdió su claridad de entendimiento y como resultado quiso seguir el camino de la glorificación de sí misma y la satisfacción propia; pero María se acogió fielmente al Señor en épocas de tentación y rechazó el atractivo del beneficio egoísta del que Eva no se pudo zafar. La Virgen María fue ciertamente tentada, pero jamás cedió; más bien se abandonó a la providencia de Dios y recibió la fortaleza y el aliento que le daba el Señor.
Haciendo referencia a las incontables generaciones que vendrían después de los primeros discípulos, Jesús le dijo a Tomás: "¡Dichosos los que creen sin haber visto!" (Juan 20, 29). Lo asombroso es que estas mismas palabras, que para siempre se aplican a los que no hemos visto a Jesús, fueron inicialmente aplicables a la Virgen María, ya que ella creyó en Cristo antes de haberlo visto.
El recorrido por sendas escabrosas. La fe de María no fue cosa de un solo momento; fue un diario caminar, como el nuestro, por senderos llanos y agradables y a veces por quebradas y pendientes. Probablemente estuvo acosada también por tentaciones, como nosotros, y sin duda Satanás se habría regocijado sobremanera si hubiera logrado hacer caer en pecado a la Madre de Dios.
Pero la tentación no viene solamente del diablo. Seguramente, la Virgen María experimentó el dolor de la murmuración cuando vecinos y conocidos especulaban acerca de la causa de su inesperado embarazo, y más tarde debe haberse sentido muy dolida cuando Jesús, de apenas 12 años de edad, la reprendió en el Templo (Lucas 2, 48-50). Luego, cuando llegó el Viernes Santo y la espada de la aflicción le traspasó el corazón, probablemente sintió la tentación de dejarse arrastrar por la desesperación y el resentimiento contra los que tan cruelmente habían torturado y ejecutado a su hijo. Pero en ninguna de estas ocasiones cedió. Las palabras de la Escritura que se aplican a Cristo -de que fue tentado como nosotros en todo sentido, pero que jamás pecó- también se aplican de un modo especial a la Virgen María, su Madre (Hebreos 4, 15).
Todos los creyentes, al igual que María, hemos sido creados para ser templos espirituales y moradas del Señor. La Virgen llegó a ser este templo por su fe y su docilidad al Espíritu Santo y por darle a Dios la libertad de hacer en ella lo que él quisiera. Ahora bien, todos podemos seguir los pasos de María: entregarnos a Dios diariamente y aceptar dócilmente lo que él quiera hacer en nosotros. Imagínese lo reconfortante que es saber que cuando uno trata de someterse al Señor cada día, la Virgen María está allí mismo, junto a nosotros, intercediendo en nuestro favor y pidiéndole a Dios que nos llene de la misma gracia que le dio a ella.
Sabemos que el propósito de la vida cristiana es fijar la mirada en Cristo Jesús y vivir diariamente de una manera que nos vaya asemejando al Señor cada vez más. ¿Quién conoció a Jesús mejor, quién lo observó más de cerca, quién ponderó sus palabras con más atención que la Virgen María? ¡Nadie!
Cuando rezamos el rosario, tenemos la oportunidad de unirnos a María para contemplar y celebrar los misterios de Cristo.
La constante oración que ella hace por nosotros y con nosotros es para llevarnos a una relación más directa y estrecha con el Señor. Por el testimonio de su vida y la intercesión que ahora realiza por todos los fieles, la Virgen quiere enseñarnos a llevar constantemente a Jesús en el corazón y entregarnos a Cristo con una fe cada vez más profunda, porque no hay nada que le complazca más que ver que los cristianos lleguemos a experimentar una unión más íntima con su Hijo. Estos propósitos son elevados, pero no deben sorprendernos porque, después de todo, ¡la Virgen María también es madre nuestra!